
Por Julio César Londoño (Palmira, 1953)
Mi vida sexual comenzó en los diccionarios. En cuanto caía uno en mis manos, de inmediato buscaba obscenidades y “partes nobles”. También en esos libros —como un presagio de lo que vendría luego— comenzaron mis frustraciones porque esta suerte de voyeurismo semántico nunca era plenamente satisfecho. Por lo general la palabra deseada no figuraba en las entradas, o estaba púdicamente oculta tras crípticos sinónimos, o era definida la manera frígida de la ciencia —y lo que yo buscaba era algo más crudo y excitante.
La palabra cacorro, demos por caso, no figuraba en los diccionarios de mi infancia y la siguen omitiendo —tácita conspiración editorial— los actuales. Entonces vino en mi ayuda un hecho fortuito. Un día, en la misa dominical, el sacerdote tronó desde el púlpito contra la sodomía, “esa pasión insana que infesta aulas y cuarteles”. Por supuesto corrí a la S. Allí estaba: “Sodomía: concúbito entre varones o contra el orden natural. Etimología: de Sodoma, antigua ciudad de Palestina donde se practicaba toda clase de vicios torpes”. No entendí nada. Busqué “Concúbito: ayuntamiento carnal”. Bueno, “carnal” ya era algo, pero ¿“ayuntamiento”?: “Acción y efecto de ayuntarse”. Mi paciencia se estaba agotando. Subí la columna. “Ayuntar: tener cópula carnal”. Omitiré aquí, en favor de la brevedad, la pesquisa de cópula y mi perplejidad al tratar de imaginar relaciones contra natura entre el sujeto y el predicado, para llegar a mi asunto: la singular historia de la palabra puta.
Años después —ya era un hombre maduro— llegó a mis manos el Diccionario Etimológico Latino-Español de Commeleran, un coloso en octavo de 4,500 páginas impresas a tres columnas con entradas en latín, acepciones en castellano, ejemplos de uso tomados de los clásicos latinos de la Antigüedad, y rastreo del origen de las palabras por el griego, el árabe, el hebreo, el arameo y el sánscrito, en caracteres vernáculos. Es la vulgata de la etimología, el sueño de cualquier cajista, y mi único bien de valor.
Lo abrí con reverencia, busqué el significado de mi nombre, el de mis padres y el de una mujer, y algunas palabras cuyos significados eran oscuros o anómalos (exaplar, logoteta, nimio). Cuando llegué a la P saltó el cazador que tenía agazapado desde la infancia en algún repliegue de la corteza inferior, zona cerebral que compartimos con los reptiles, y busqué puta: ¡pensar, creer, destreza, sabiduría! Quedé sorprendido, claro, y me di a investigar la causa de tan extraña mutación.
Encontré que el verbo latino puto, putas, putare, putavi, putatum, procedía de un vocablo griego, budza, que significaba sabiduría hacia el siglo VI antes de Cristo. Aunque ya Grecia podía jactarse de Homero, Pitágoras y Heráclito —se preparaba para inventar el espíritu de Occidente—, también incurría en la esclavitud, el desdén por la experimentación científica y la subestimación a las mujeres. En Atenas ellas carecían de los más elementales derechos. Cuando una matrona ateniense moría, se le colocaba un epitafio indefectible: «Cuidó los hijos e hiló el telar». Una señora no debía asistir a fiestas, así se realizaran en su propia casa. Desde una cámara contigua al salón de los invitados podía escuchar la música, seguir las conversaciones y fisgonear un poco entre las cortinas, ¡faltaba más!, pero le estaba prohibido ingresar al salón, que estaba reservado a los hombres, los músicos, los sofistas y las hetairas —flores de la noche, máquinas de placer—.
En Mileto la mujer sí era apreciada, quizá porque allí el homosexualismo masculino no estaba tan extendido ni era considerado tan de buen tono como en otras ciudades griegas, especialmente en Atenas. En Mileto, la ciudad de Tales, el geómetra, las mujeres podían asistir a las academias y participar de la vida pública.
Pero Atenas era, pese a todo, el centro intelectual del mundo Egeo y a ella peregrinaban filósofos, artistas, retóricos y bohemios de toda Grecia. También las mujeres milesias tomaron el camino de Atenas. Habían aprendido en su patria artes y ciencias, y en los caminos, el amor. Los atenienses quedaron maravillados de estas mujeres que además de bailar y cantar conocían de historia, astrología, filosofía o matemáticas; con las que se podía reír antes del amor, y conversar después.
Para sus esposas la fiesta fue entonces más triste. Estaban acostumbradas a que las hetairas les robaran por una noche el cuerpo de su marido, pero estas sabias, estas budzas, les estaban robando para siempre también el corazón. Toleraban sus retozos, pero verlo reír y conversar con otra es más de lo que una mujer puede soportar. Entonces la palabra budza, que era noble y antigua, comenzó a tomar en los celosos labios de las matronas entonaciones ásperas y significados maliciosos. «Sabihonda». «Sabida». El fonema beta, suave y bilabial, se endureció en una pi también bilabial pero explosiva, pudza. Luego, como si no fuera suficiente, como si el nuevo vocablo no tradujera bien todo el odio que albergaban, se fue haciendo más fuerte, marchó a Roma en libros y viajeros, y cuando llegó ya no era una palabra, era un escupitajo: ¡puta! Significaba, hacia el siglo 1 después de Cristo, sapiencia y meretriz.
Pero como en Roma no se fingía la virtud, la segunda acepción cayó en el vacío. En la sintaxis latina —lógica y sucinta— la expresión “mujer puta” era un cándido pleonasmo. «Basta con decir romana», aconsejaba Cicerón. Y así, por una de esas paradojas del lenguaje, la palabra que se había degradado en Grecia, una nación virtuosa, recobró su majestad en Roma, capital del vicio. Y luego, por una traslación semántica frecuente —del efecto a la causa— “puta” pasó de sustantivo a verbo, de sapiencia a pensar, y perdió toda connotación moralista.
Pero siguió viajando con las legiones por los caminos de piedra del Imperio; llegó a Hispania, resonó en posadas y alcázares, la sopesaron oídos moros y cristianos, la repitieron juglares y guerreros que inventaban el castellano con jirones de árabe, latín y lenguas iberas; la conjugaron con aplicación bachilleres y cortesanas; la discutieron gramáticos y retóricos; se estremecieron al oírla, sin saber por qué, ancianas y doncellas; la gritaron, por el sólo placer de paladearla, truhanes y señores hasta que el pueblo todo, autor de lenguas y dueño de famoso oído, ignorante por supuesto del griego, del latín y de toda esta historia, intuyó el verdadero significado de la palabra adivinando en ella un odio remoto; percatándose de que no evocaba, al escucharla, la sabiduría; que no había elación musical entre el significante puta y el significado pensar, comenzó a utilizarla primero con malicia, con ironía griega, y luego con fuerza, como látigo —puta— para censurar mujeres generosas, sabias en lides de alcoba.
La palabra había encontrado su verdadero y único sígnificado.
Quizá sea pertinente escuchar aquí, para terminar, una décima de Clímaco Soto Borda que repite con fruición este sonoro vocablo en una original lección de etimología.
Si pública es la mujer
que por puta es conocida,
república viene a ser
la puta más corrompida.
Y siguiendo el parecer
de esta lógica absoluta,
todo aquel que se reputa
de la República hijo,
debe ser, a punto fijo,
un grandísimo hijueputa.
Tomado de Cosas que ocurren, de Páginas Académicas de la UAM, Iztapalapa, y la revista “El espejo de Urania” julio/septiembre de 2002, p. 5 – 7.


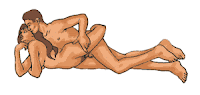
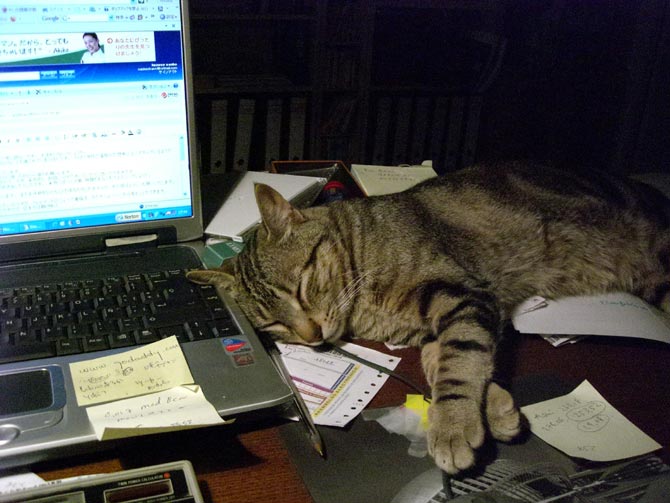



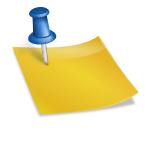
Comentarios