En estos días de Semana Santa no se me ocurrió nada mejor que compartir esta pequeña joya de la narración corta. Se podrá o no estar de acuerdo con su mensaje pero es evidente que es un cuento bien escrito. Nada de “Copy and Paste”, todo tipeado por mí mismo.
Vivía en Egipto un ermitaño que desde su más tierna juventud se había retirado a la soledad, pasando toda la vida en el ayuno, las lágrimas y la oración. No conocía el mundo, pero lo poco que recordaba de él le llenaba de asombro. Vemos a Dios, se decía, colmar de dones a los que menos le sirven y no conceder nada a los que le invocan con más ardor. La fortuna de los hombres no tiene nada de estable: cambia como las estaciones del año, pero sin que podamos adivinar la causa ni la época de los cambios. Sin duda que Dios no hace nada sin motivo: pero ¿quién podría explicarme sus juicios misteriosos? Iré al mundo y veré si encuentro un hombre que me sepa dar razón de ello, pues este pensamiento me atormenta tanto que no lo puedo soportar.
Aunque no conocía el país, cogió su cayado y se puso en camino, marchando en línea recta. Al cabo de cierto tiempo encontró una senda y la siguió; había dado solamente unos pasos cuando notó que alguien iba tras él. Se volvió y vió a un joven que se acercaba rápidamente. Era hermoso y bien formado, parecía servidor de un gran señor; iba en traje de viaje y en la mano llevaba una azagaya. Cuando llegó junto al anciano le saludó, y éste le dijo deteniéndole:
–¿A quién perteneces, hermano?
–Pertenezco a Dios –contestó el joven.
–En él tienes un buen señor; y, ¿dónde vas?
–Tengo amigos en este país a los que voy a visitar.
–Si pudiera acompañarte, sería para mí una gran cosa, pues esta tierra me es completamente desconocida.
–Con mucho gusto, padre mío; os conduciré con seguridad.
Siguieron su camino, el joven delante, el ermitaño algo más atrás diciendo sus plegarias.
Anduvieron hasta la noche, en que fueron alojados por un ermitaño que les acomodó lo mejor que pudo y les dio parte de todo lo que tenía. Después de la cena, mientras se entregaban a la oración, su huésped se ocupó algún tiempo en lavar y secar la copa en que les había dado de beber y que parecía tener en mucha estima. El joven se fijó en el lugar en que la guardaba, y mientras el ermitaño miraba hacia otro lado, se apoderó de ella. Al llegar el día, se marcharon y cuando estuvieron de camino enseñó la copa a su compañero.
–¿Qué has hecho? –exclamó éste–; devuélvela en seguida.
–Callad, padre mío –dijo el joven–, y aprended a no asombraros de nada de lo que veáis hacer.
Hablaba con tal autoridad que el ermitaño no osó replicar y le siguió, bajando la cabeza.
Al anochecer llegaron a una ciudad; pidieron hospitalidad, pero no la encontraron por ninguna parte, pues no tenían dinero y aún hoy puede verse a menudo que se ama más al dinero que a Dios. Había llovido todo el día: los dos viajeros, cansados y empapados, llamaron a una casa grande e intentaron hablar al dueño, pero en vano, porque no accedió a recibirlos.
–Resignémonos –dijo el ermitaño–; he aquí un resguardo que al menos nos protegerá de la lluvia.
–No –dijo el joven–, nos recibirán.
Tanto llamaron, gritaron e imploraron, que les abrieron de mala gana. La sirvienta les señaló un poco de paja bajo un escalón.
–Podéis descansar ahí hasta por la mañana –dijo.
No tenían ni lumbre ni luz ni habían comido ni bebido en todo el día. El dueño de la casa, rico usurero, vivía con desahogo, pero no hubiera dado por amor de Dios ni un solo denario. Aquella noche dejó unos pocos guisantes de su cena; la sirvienta les llevó estas sobras, que fueron toda su comida. Cuando llegó el día el ermitaño dijo:
–Vámonos.
–Primero hay que dar las gracias a nuestro huésped –contestó el joven.
Y subiendo a la habitación del burgués le dijo:
–Venimos a despedirnos; aceptad esto a cambio de vuestra hospitalidad.
Y le tendió la hermosa copa de que había despojado al huésped de la víspera. El burgués la tomó muy contento y los dos viajeros se fueron.
–¿Ha sido para burlarte de mí –preguntó el ermitaño cuando estuvieron en el campo– por lo que has obrado de una manera tan extraña? ¡Quitas su copa al excelente hombre de ayer para dársela a este usurero que tan mal nos ha tratado!
–Mucho más veréis, padre mío –dijo el joven–. No conocéis el mundo, no sabéis lo que está mal y lo que está bien.
Siguiendo su camino llegaron a un puente en el que se encontraba un anciano implorando la caridad de los que pasaban.
–Más allá hemos de llegar a una encrucijada –le dijo el joven, deteniéndose ante él–. De los caminos que allí se cruzan, ¿cuál debemos seguir para llegar a la ciudad?
–El de la derecha –respondió el mendigo.
Y se volvió hacia ese lado para indicárselo. En aquel momento, el joven, que se encontraba detrás de él, le dio un fuerte empujón en la espalda y desde lo alto del puente, que no tenía protección, le precipitó en el río, muy impetuoso en aquel lugar. Le miró ahogarse con aire satisfecho y después se unió al ermitaño que, mudo de terror y temiendo para sí mismo una suerte análoga a la del enemigo, le siguió toda la jornada sin decir palabra.
La ciudad a la que llegaron al anochecer era rica y próspera. El joven, que conocía a las gentes, fue derecho a una casa donde sabía que serían bien recibidos. En efecto, les dispensaron una buena acogida, pues el dueño y su esposa eran espléndidos y hospitalarios. Ya no eran jóvenes y no tenían más que un hijo, nacido tardíamente, aún de corta edad y al que ambos amaban por encima de todo. La cuna estaba en la misma habitación a que fueron conducidos los viajeros después de cenar. Durante la noche, el niño lloró y los despertó. El ermitaño vio a su compañero levantarse, acercarse a la cuna, estrangular al niño y luego volverse a la cama y dormirse. En cuanto a él, horrorizado, no pudo cerrar los ojos. Pero cuando llegó el día le dijo el joven:
–Daos prisa, conozco una puerta por la cual podemos huir antes de que se den cuenta de la muerte de este niño.
El ermitaño le siguió y le acompañó aquel día, no atreviéndose a separarse de él, pero convencido de que iba en compañía de un demonio.
El cuarto día pidieron asilo en un monasterio. Los monjes les dieron una buena cena y albergue, pues eran ricos en rentas y en tierras y los edificios que habitaban eran amplios y magníficos. Llegada la mañana, los viajeros se vistieron y se calzaron; al salir de la habitación, el joven prendió fuego a la paja de su lecho; como había mucha paja y la habitación era pequeña, el fuego la invadió en seguida. El ermitaño, espantado, corrió tras él. Cuando llegaron a lo alto de un otero que dominaba la comarca, el joven se detuvo:
–¡Mirad –dijo, volviéndose– qué bien arde ese monasterio y qué llamas arroja!
El ermitaño se golpeó el pecho y, mesándose la barba:
–¡Ay! –gritaba–. ¿Por qué habré nacido?, ¿por qué habré vivido hasta hoy?, ¿por qué habré abandonado mi retiro?, ¿por qué habré seguido a este fatal compañero? Heme aquí cómplice suyo, heme aquí asesino, incendiario. ¡He perdido mi vida y mi alma, este mundo y el otro! ¡El diablo me ha seducido y me ha llevado a la perdición! ¡Ay, ay!
Cuando se desesperaba de este modo, el joven le tocó en la espalda y le dijo:
–Os equivocáis, padre mío, no soy lo que creéis y todo lo que hecho tiene una razón: Escuchad: sé lo que os ha hecho abandonar vuestro retiro: no podíais comprender los misteriosos juicios de Dios; habéis querido salir al mundo y encontrar un hombre sabio que os explicara el secreto. Era una tentación del enemigo, y os hubiera perdido si Dios, a causa de vuestra larga penitencia, no hubiese tenido piedad de vos y no os hubiera enviado un ángel para iluminaros. Yo soy ese ángel; te he enseñado lo que querías saber, lo que ibas a buscar al mundo; pero no lo has comprendido; te lo voy a explicar: Has murmurado viendo que quitaba su copa, que tanto apreciaba, al ermitaño que nos recibió el primer día. Aquella copa hubiera sido su perdición. No tenía más cosa que aquélla y la amaba por todo lo que no poseía. Ya viste cómo, a la hora de la oración, se preocupó de lavarla y secarla en lugar de pensar en Dios. Y Dios quiere que no se le ame más que a él, sobretodo para un ermitaño o un religioso que ha renunciado al mundo. Él había puesto su corazón en la copa; Dios quiso por eso que la perdiera, para que perteneciera al cielo por entero. Di aquella copa al usurero que nos recibió de tan mala gana porque su limosna, por pequeña que fuera, debía tener una recompensa. El día del juicio, viéndose condenado, hubiera podido preguntar: ¿Es justo Dios? He albergado a sus pobres y no he sido retribuido. La limosna de un usurero no vale nada ante Dios; no se puede salvar si no restituye lo que ha ganado. Si hace alguna obra de misericordia con sus bienes mal adquiridos, si alberga y alimenta a un pobre, Dios se lo devuelve de una mano a otra, es decir, en esta vida; no tendrá nada que reclamar más tarde. El mendigo que ahogué había vivido bien hasta entonces y no tenía malos propósitos. Pero de haber seguido su camino, hubiera encontrado aquel mismo día una tentación a la que no hubiera resistido y habría cometido un crimen que hubiese perdido su alma. Haciéndole morir antes, le salvé, y ahora da gracias a Dios en el cielo. En cuanto al niño, has de saber que su padre y su madre, en veinte años que llevan juntos, han dado ejemplo de todas las virtudes. Daban tanto a los pobres que les quedaba poco para ellos. Deseaban ardientemente un hijo que fuera su heredero y a quien educar en el santo temor del Señor. Dios les concedió lo que pedían, pero la llegada del niño cambió insensiblemente su corazón. Aunque la caridad no se extinguió en ellos, disminuyó de día en día; temían menguar la herencia de su hijo dando a los pobres. El padre no pensaba más que en ganar; para acrecentar el patrimonio de aquel niño iba camino de usurero. Esta idea le había penetrado ya el corazón y estaba a punto de perder todo el beneficio de su larga piedad y de preparar al mismo tiempo la ruina del alma de su hijo. El niño, que aún era inocente, se ha salvado, y sus padres, no teniéndole ya, entregarán su corazón a Dios y reanudarán sus buenas obras. Dios ha concedido a los tres una gracia muy grande. Cuando el monasterio donde hemos dormido fue fundado, los monjes no tenían ni rentas ni tierras y no se preocupaban, pues confiaban en la bondad de Dios; Dios era su único proveedor. Entonces llevaban vida santa; de la mañana a la noche nada les turbaba en sus oraciones. Pero las limosnas que les atrajo su reputación de santidad los fueron corrompiendo poco a poco; se preocuparon de mil asuntos; no quería sino aumentar su riqueza; olvidaron su regla; descuidaron a los pobres; se hicieron incluso desleales e injustos. Cada cual quería ser dignatario, abad, preboste o cillerero; la envidia y la codicia les devoraban; en su refectorio, en sus estancias, no se veía sino fausto y vanidad. Dios ha querido que perdiesen todas sus riquezas y volvieran a ser pobres como antes. El verdadero religioso ha de ser indigente; Dios habita en la casa de los pobres. Ahora no se distraerán en sus plegarias; no codiciarán dignidades que nada significan; construirán un monasterio menos hermoso, pero adecuado; los pobres obreros que necesitan para ello ganarán esos denarios que para los monjes no son más que un estorbo. He aquí por qué he provocado el fuego que contemplamos. Ahora me voy. Piensa en la lección que Dios te ha dado. Vuelve a tu retiro y haz penitencia.
Diciendo estas palabras, el joven cambió de apariencia, convirtiéndose en un ángel luminoso, y subió al cielo cantando ¡Gloria in excelsis Deo! El ermitaño no hubiera querido ya separarse de él; le parecía que no le había escuchado bastante. Se tendió en cruz por tierra y dio gracias a Dios por el beneficio que le había hecho. Regresó a la ermita que había abandonado locamente y pasó en ella el resto de su vida. A su muerte, Dios recibió su alma y la coronó en el paraíso. ¡Ojalá tengamos en este mundo tal deseo de bien obrar que gocemos en el otro de esa plena claridad por la cual conoceremos al hombre y a Dios!
Antología de cuentos de la literatura universal. Bilbao, 1955. pp. 64–67
———————————
El doctor Ramón Menéndez Pidal fue el encargado de la antología de la cual este cuento ha sido extraído. Ya otra vez, en mi devenir de lector calichín, confundí su nombre por otro mencionado por el mismísimo Borges: “…Nadie puede compilar una antología que sea mucho más que un museo de sus «simpatías y diferencias» –sentenció–, pero el Tiempo acaba por editar antologías admirables. Lo que un hombre no puede hacer, las generaciones lo hacen… No hay antología cronológica que no empiece bien y no acabe mal; el Tiempo ha compilado el principio y el doctor Menéndez y Pelayo el fin…” (Elogio de la Sombra, Prólogo). Es famoso el sentido borgiano de la ironía. El Ángel y el Ermitaño (que está en las partes iniciales de este libro, que por grosor y papel usado más parece una biblia), fue expuesto por el buen doctor Menéndez Pidal como ejemplo de la manera cómo los cuentos tradicionales se adaptan a cada época y lugar, lo que los hace el género viajero por excelencia, trazando en su introducción el origen de muchas historias occidentales hasta el Indostán y la Mesopotamia. El Angel y el Ermitaño, al parecer de origen judío, es también un gran modelo de cómo construir una historia corta.





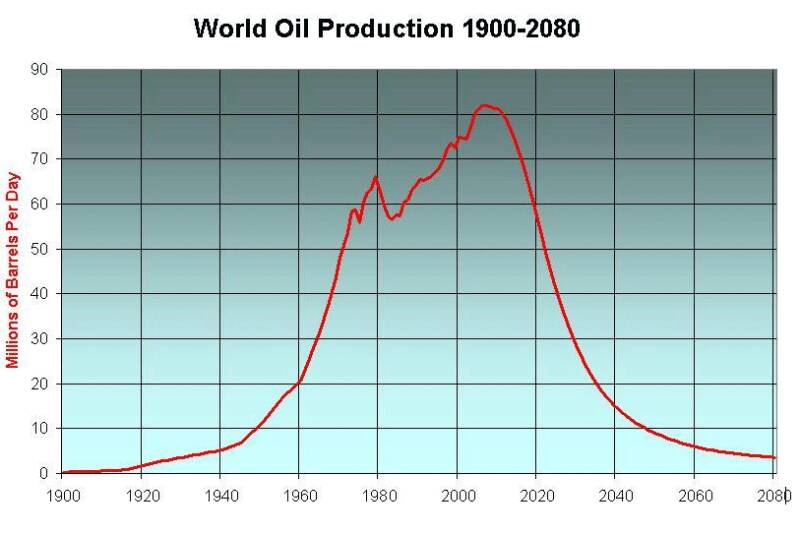



9 comentarios en «El Angel y el Ermitaño, cuento cristiano medieval de La Tebaida»